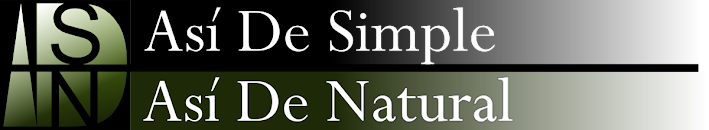Título: Una breve historia de casi todo
Título: Una breve historia de casi todo
Autor: Bill Bryson
Editorial: RBA-Bolsillo (también en tapa dura)
ISBN: 9788478713806
Precio: 8.50 €
Págines: 640
No disponible en catalán
Podríamos decir que Una breve historia de casi todo es el libro de divulgación definitivo, donde el autor explica conceptos generales sobre todas aquellas disciplinas que aspiran a entender nuestro mundo desde una perspectiva amplia empezando por la creación del Universo y acabando por la estructura del planeta Tierra y el origen y evolución de la vida.
Bill Bryson nos presenta una obra muy didáctica y entretenida de leer, donde los conceptos están explicados con claridad y sencillez e ilustrados cuando es necesario con comparaciones muy acertadas y esclarecedoras. La narración está bien organizada, iniciándose con astronomía, física y química y acercándose progresivamente a la geología y la biología. Además, dentro de cada campo se sigue un orden histórico a la hora de explicar los conceptos, de manera que al mismo tiempo que un libro de divulgación científica es también un libro sobre historia de la ciencia. La contrapartida, sin embargo, es que muchas de las cosas que explica se desmienten posteriormente, de manera que hasta que se llega al final del capítulo no se puede estar seguro de que lo que se está leyendo son las teorías o hipótesis actuales. Por otro lado, el libro se ameniza con anécdotas sobre la vida o la personalidad de sus descubridores, cosa que hace la lectura mucho más agradable.
Sin embargo, el libro también tiene una nota negativa: hay algunas imprecisiones en la explicación de la parte biológica y evolutiva, de manera que supongo que se encontrarán también en el resto del libro. De todas maneras creo que el autor ha hecho un gran esfuerzo de investigación y de síntesis con el fin de escribir este libro y que el resultado es lo bastante bueno como para merecer ser recomendado y leído.
Nota sobre la traducción: leo aquí que la traducción es especialmente mala, por lo que recomiendo leerlo en versión original ya que no es complicado de entender.
11/10/07
Una Breve Historia de Casi Todo | Bill Bryson
Publicado por
Anna
en
9:36
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Lecturas recomendadas
10/10/07
Todos a la cama
Durante siglos, el hombre se ha preguntado sobre la función del sueño. Se han planteado diferentes hipótesis, pero todavía no hay una respuesta clara sobre su significado fisiológico. No obstante, ya se ha dejado atrás la época en la que se consideraba este fenómeno como algo pasivo y se le considera un estado fruto de acciones positivas. Es decir, durante el sueño perdemos el contacto con nuestro entorno, pero eso no quiere decir que en nuestro cerebro no esté pasando nada. De hecho, se suceden una serie de fases o estadios de forma cíclica que son imprescindibles para que nos despertemos con la sensación de estar descansados.
La sucesión de los estados de vigilia y sueño (con todas sus fases) durante las 24 horas del día es lo que se conoce como ritmo circadiano y es imprescindible que ese patrón no se vea alterado para garantizar un correcto funcionamiento de nuestro organismo y, en especial, de nuestras capacidades cognitivas.
En resumen, si no dormimos bien nuestro cerebro tiene dificultades para realizar sus tareas cotidianas como aprender cosas nuevas o analizar la información que recibimos del entorno.

Por tanto, este estudio abre una posible vía de tratamiento que podría mejorar el estado cognitivo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. No obstante, todavía se plantean algunas incógnitas dado que la utilización prolongada de ese tipo de fármacos puede acarrear otro tipo de problemas. Sea como sea, es otra evidencia más que demuestra que respetar los ciclos de sueño y vigilia es muy importante para mantener nuestro cerebro sano y activo. Intentaré recordar eso cada vez que suene mi despertador por la mañana.
Publicado por
Verónica
en
20:16
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Neurofisiología
9/10/07
Nobels e Ig-Nobels (I)
La semana pasada se otorgaron los premios Ig-Nobel 2007, es decir, los premios a aquellos proyectos que "primero hacen reír, y después pensar". Para conmemorarlo quería escribir una entrada explicando los proyectos premiados este año y, sobre todo, cuál es la parte que "hace pensar", ya que normalmente los diarios sólo nos explican la que" hace reír". Ayer, sin embargo, el Centpeus se me adelantó, y lo hizo tanto y tanto bien que os remito directamente.
e Ig-Nobel (derecha) en el 2006
Imágenes de Flickr
Además, esta semana se están dando también los premios Nobel de verdad, los serios, en los que los investigadores cobran un poco más. De momento, sabemos los ganadores en dos categorías: Física y Medicina. El Nobel de Física lo ha ganado a Albert Fert i Peter Grünberg por el descubrimiento de la Magnetorresistencia Gigante, mientras que el Nobel de Medicina lo han ganado Mario R. Capecchi, Sir Martin J. Evans y Oliver Smithies por haber utilizado células madre embrionarias para producir cambios específicos en los genes de los ratones.
Publicado por
Anna
en
13:40
3
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Curiosidades, General, Humor
Producción primaria: oceanos (I)
Cuando se trata de las leyes generales que regulan el funcionamiento de los ecosistemas, uno se siente haciendo equilibrios sobre una cuerda. Dada la gran diversidad de seres vivos sobre el planeta y la gran diversidad de hábitats y combinaciones de condiciones ambientales, cuesta aventurarse a generalizar si no es de la mano de ecólogos como Ramón Margalef. Y es que precisament esto es lo que intentan los ecólogos, conocer las leyes de la casa.
En el primer capítulo del libro Teoría de los sistemas ecológicos, Margalef hace una “descripción abreviada de la biosfera” donde caracteriza la producción primaria de los ecosistemas terrestres y marinos desde una óptica común que me apetece exponer. (No puedo evitar sonreir con la palabra ‘abreviada': abreviada lo es, y mucho, pues describir la capa de vida que se extiende por la superficie del planeta es un objetivo enorme, inabarcable para un libro, pero tal vez debería haber usado ‘comprimida’ o ‘condensada’ en su lugar, porqué me parece que las páginas de este libro pesan más de lo normal!)
Antes de nada, situémosnos en nuestro planeta: de los cerca de 510 x 106 km2 de superficie terrestre, un 29 % corresponde a los continentes emergidos y el 71 % restante a mares y océanos. Lo mismo nos da, por ahora, en los dos sitios, tierra y mar, la vida funciona energéticamente de la misma manera, diferenciándose en el eje vertical:
- En la parte superior de los ecosistemas, los organismos fotoautótrofos (productores primarios) incorporan la energía de los fotones de luz solar de determinada longitud de onda en forma de poder reductor (energía química) en sus fotosistemas. Este poder reductor se aplict sobre compuestos oxidados como el CO2, o los óxidos de nitrógeno y azufre (nutrientes) para originar lo queconocemos como materia orgánica, liberándose O2 en muchos casos (¡Viva la fotosíntesis!).
- La energía química (poder reductor) contenida en los enlaces químicos de la materia orgánica reducida, y la pròpia materia orgánica de los productores primarios es aprovechada por los quimioheterótrofos (consumidores) varias veces, hasta que son retornados al medio com compuestos oxidados, siempre por debajo del lugar donde se han reducido a materia orgánica.
- Finalmente, los compuestos oxidados deben retornar arriba, a la parte fotosintetitzadora del sistema, para que la rueda siga girando, y esto requiere un aporte energético externo, que no va a cargo de los organismos.
1.Qué pasa en los océanos...
Los responsables del 95% de la producción primaria -o incorporación de materia y energía al ecosistema- en los océanos son pequeñitos, algas y bacterias, y pueden vivr en los 100 primeros metros de profundidad marina (hasta donde penetra la luz solar), y son llamados fitoplancton. El fitoplancton es consumido principalmente por el zooplàncton, protozoos y animales que a la vez son consumidos por animales mayores (pez grande se come pez pequeño, vaya). Todos los residuos de materia orgánica que se generan entre tanto desenfreno (cadáveres, heces...) se van depositando en el fondo del océano, donde poblaciones de detritívoros van apurando el poder reductor de la materia orgánica hasta liberar los restos oxidados -especialmente de N, P o S- necesarios para que el fitoplancton pueda producir. Pero, cómo acceden nuestros diminutos productores a este vergel de materia oxidada?
De hecho, poco tienen que hacer. La dinámica de las corrientes oceánicas aporta la energía que permite que esta materia oxidada ascenda en la columna de agua y pueda ser reducida de nuevo por los fotosintetizadores. El caso más paradigmático de esto es el de los afloramientos marinos, donde grandes cantidades de nutrientes oxidados son llevados a la zona iluminada de la masa de agua, provocando grandes crecimientos (blooms) de algas se hacen visibles desde satélite.

Blooms algales en la costa de Vancouver, imagen de satélite (de Flickr).
Publicado por
Albert
en
13:15
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Ecología
8/10/07
Ortografía celular
El año 1996 llegaba a España una empresa de muebles muy particular. Su reclamo era (y todavía es) el bajo coste de sus productos, pero eso tenía una contrapartida: el comprador adquiría el mobiliario desmontado y se lo tenía que montar en su casa. Muchos de nosotros, pues, nos hemos encontrado alguna vez con un montón de maderos, tornillos y llaves allen extendidos por el suelo, un confuso manual de instrucciones en las manos y una mirada de incredulidad en los ojos.
Nuestras células, sin que nos demos cuenta de ello ni nos cause tantos quebraderos de cabeza, hacen este proceso millones de veces cada día. Su manual de instrucciones es el ADN, que se encuentra en el núcleo, y el problema que se encuentran, como ya nos avanzaba Salva en su artículo "Eso sí es una foto con macro", no es que estas instrucciones estén mal explicadas sino que estan escritas en un idioma que la célula no es capaz de entender. Así pues las células tienen un traductor, el ARN, que es capaz de leer estas instrucciones y reescribirlas de tal manera que, una vez fuera del núcleo, un elemento de la maquinaria celular -el ribosoma- pueda formar las proteínas que son las encargadas de hacer las tareas necesarias para la supervivencia celular (e incluso para programar su suicidio cuando es necesario!).
Process de formación de las proteínes a partir del ADN
Para hacerlo todavía un poco más complicado, una de las funciones de las proteínas es regular su propia producción, o lo que es lo mismo, su expresión. Para que el ARN empiece a leer el ADN hace falta que reciba aviso de que es hora de empezar, y este aviso es enviado cuando las proteínas encargadas de esta tarea se enganchan a determinados sitios de la secuencia de ADN que forman unas "palabras" concretas, como por ejemplo TATAAA. Estas palabras, sin embargo, pueden tener faltas de ortografía: a veces, en lugar de TATAAA la proteína puede encontrarse
Esta semana
Publicado por
Anna
en
17:26
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología celular, Genética
6/10/07
¡Por un mundo más dulce!
Todos queremos vivir una vida más dulce, pero a veces, un exceso de azúcar empalaga. Y sino que se lo digan a los más de 170 millones de diabéticos que existen actualmente en el mundo. De hecho, la diabetes es la enfermedad metabólica más frecuente y para la que todavía no se conoce cura alguna. Y el problema es que el número de enfermos no deja de crecer.
Existen dos formas de esta enfermedad, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se caracteriza por la incapacidad de producir insulina, lo que condena a sus enfermos a administrársela de manera exógena. Los pacientes de diabetes de tipo 2, mucho más frecuente que la anterior, no tienen ningún problema en la secreción de insulina (al menos en los primeros estadíos de la enfermedad). Su problema radica en que sus órganos son insensibles a esta hormona. Este fenómeno se conoce como resistencia a insulina.
¿Pero porqué es tan importante la famosa insulina? Su función en el organismo es la de permitir que los diferentes tejidos capten la glucosa que circula por la sangre, esencial para el correcto funcionamiento del organismo. Sin ella, los tejidos no pueden asimilar el azúcar que hemos ingerido y éste se acumula en la sangre hasta tal punto que puede llegar a provocar el coma.
Si los diabéticos tipo 1 han de administrarse insulina diariamente, a los de tipo 2 se les trata la resistencia a insulina con los llamados anti-diabéticos orales. Estos no solucionan el problema, pero sí alívian un poco sus síntomas.

De flickr.
Pero, pese a afectar a tantísima gente en todo el mundo, todavía desconocemos cómo evitar la aparición y el avance de esta enfermedad. Actualmente muchos grupos de investigación centran sus esfuerzos en el estudio de los mecanismos de la resistencia a insulina. Ahora, un grupo de investigadores chinos han puesto una piedra más en el conocimiento de este fenómeno. Ellos han podido relacionar la expresión de la proteína SIRT1 con un aumento en la sensibilidad de los tejidos a esta hormona.
SIRT1 es una proteína que pertenece a la familia de las sirtuinas, originalmente descritas como enzimas capaces de mejorar la longevidad en numerosas especies (Hoy, lamentablemente no me puedo permitir entrar en detalles sobre esta familia, pero prometo volver sobre ellas más adelante, porque son francamente interesantes). Por otro lado, PTP1B es un enzima que regula numerosas vías de señalización, entre ellas bloquea la acción de la insulina. De manera que un ligero aumento de PTP1B es suficiente para causar resistencia a la insulina en ratones. Si pudiéramos bloquear, aunque fuera en parte, este enzima, disminuiríamos la resistencia a insulina. Ahora, este grupo de investigación ha publicado un artículo en el que demuestran que SIRT1 es capaz de reprimir la expresión del enzima PTP1B, lo que lleva a una notable mejoría en los animales que presentaban resistencia a insulina.
Desde luego, estos resultados no solucionan el problema de la diabetes tipo 2, pero sí nos acercan un poquito más hacia un posible tratamiento.
Publicado por
Cris
en
13:40
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología molecular, Medicina
29/09/2007 – 05/10/07
Esta semana destacamos:
Móviles y Cánceres: MedTempus explicó el martes un ejemplo de ambiguedad científica centrado en el riesgo de cáncer causado por el teléfono móvil.
¡Qué desperdicio! Cifras sospechosas: un ejemplo de escepticismo científico relacionado con el consumo de agua ofrecido el miércoles por Malaciencia.
¿Cuándo apareció el oxígeno atmosférico?: el martes NeoFronteras nos explicó lo que se ha descubierto recientemente sobre la aparición del oxígeno a la atmósfera.
Los cambios estructurales en el ADN su importantes: el miércoles NeoFronteras dedicaba su entrada a un artículo en lo que estudian el papel de los cambios en la estructura del ADN sobre las diferencias individuales. Eso sí, bastante técnico.
Carnaval de Colores Cutáneos: el jueves MedTempus volvió a destacar con un artículo muy bien ilustrado sobre enfermedades y transtornos que hacen cambiar el color de la piel.
FAQ: Gryposaurus monumentensis: una vez más, un blogger desmintiendo a la prensa, esta vez a raíz del descubrimiento de un dinosaurio. El jueves, en el PaleoFreak.
Más monstruos marinos: el viernes, una entrada recreacional de parte del PaleoFreak donde nos muestra el trailer de
Publicado por
Anna
en
10:34
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Ciencia en los medios
5/10/07
El empujoncito que les falta...
Las células madre son buenas… bue-nas. Sirven para regenerar tejidos, quizás puedan generar órganos para transplantes (recomiendo el libro, de momento en catalán, Òrgans a la carta de David Bueno), curando diabetes y otras enfermedades y lesiones graves. Son uno de los futuros de la medicina. Por mucho que entre fresco por debajo de la sotana de algunos político “expertos” en el tema.
Hasta aquí todo el mundo de acuerdo. ¿O no? En un artículo aparecido en Nature el 4 de Octubre, Robert A. Weinberg y sus colaboradores, han descubierto que ciertas células madre procedentes de la médula ósea migran hasta tumores de mama y aumentan la virulencia de éstos. Es decir, los vuelven más metastáticos: les dan el empujoncito para que puedan abandonar el tejido y se dispersen por el cuerpo.
¿Son las células madre entonces malas? Parece ser que en presencia de determinados cánceres, ciertas células madre que ya están en nuestro cuerpo desde que nacemos, ayudan a la mala progresión asociada al cáncer. Pero no confundamos los términos, es una situación anómala (el cáncer) la que altera el funcionamiento del cuerpo, inclusive las células madre. En este caso en concreto, la cooperación de un determinado tipo de células madre con las cancerosas es el que exacerba el problema. ¡Pero no por eso hay que dejar de usar tratamientos con células madre! En determinadas situaciones, administrar insulina a un paciente puede ser muy, muy contraproducente, y a pesar de ello, la insulina sigue considerada como un hito básico en la medicina, por permitir la vida normal a millones de diabéticos. Y a nadie se le ocurriría prohibirla. Aunque no se nombre en textos sagrados.
Publicado por
Salva
en
17:45
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología celular, Cáncer
4/10/07
Dando cuerda a las bacterias...
Para todos es clara la sensación de que nuestro funcionamiento está acoplado a la alternancia entre día y noche, e incluso a la de las estaciones. Parece fácil para cualquier criatura con sistema nervioso adaptar sus actividades y comportamientos a los momentos del día más adecuados para llevarlos a cabo... Pero, ¿qué tal si alguien os dijera que existen sistemas similares operando en bacterias? Suena raro, ¿no? Pues existen.
Evidentemente, tenemos que olvidar la noción de “voluntad” que rige en nuestras actividades, y trasladarnos a un universo mucho más desconocido: la biología molecular.
En un reciente artículo de la revista Trends in Microbiology (Volume 15, Issue 9pp. 381-434 (September 2007)), Shannon R. Mackey y Susan S. Golden arrojan algo de luz sobre los mecanismos mediante los cuales una “simple” cianobacteria (Synechococcus elongatus) acopla sus funciones vitales a ciclos de aproximadamente 24 horas (lo que se denominan ritmos circadianos), consiguiendo así que cada función se realice en el momento adecuado. Este “contador” de 24 horas ya es en sí un gran logro, pero no es todo. Por un lado, resultaría sumamente fácil que cualquier pequeña alteración perturbase el funcionamiento de este reloj molecular, acumulando constantes errores que resultarían en un grave desajuste. Por otro lado, la longitud de los periodos de luz y oscuridad varía según las estaciones... Por ese motivo, existe también todo un sistema para detectar señales que son utilizadas para “ponerse en hora”.

(De Flickr)
¿Cuál es la clave de este reloj? En su raíz se encuentra, como no, la luz. Ella es la que activa la expresión de determinados genes. Estos genes codifican proteínas que, una vez sintetizadas, desempeñan las funciones que corresponden al momento “luz” y/o inhiben las funciones que corresponden al momento “oscuridad”. El resultado de este complejo equilibrio es que la célula funciona en periodos de aproximadamente 24h, acopladas con bastante exactitud a la duración de los períodos de luz/oscuridad de cada época del año.
Los suizos habrán inventado Ricola, pero parece que los relojes los inventaron las bacterias!!!
Publicado por
Quim ADSADN
en
12:23
0
comentarios
![]()
3/10/07
Vitaminas para nuestro ADN
Es habitual que durante la replicación, el proceso que consiste en copiar la molécula de ADN para obtener una copia exactamente igual, se produzcan errores que introduzcan cambios en la información genética. Esos errores, que pueden estar provocados por factores externos o internos, provocan alteraciones en el ADN causando cambios o pérdidas de información. Esas alteraciones pueden tener distintas consecuencias y casi ninguna es buena: una de ellas es el cáncer.
Las causas del cáncer son múltiples y muy variadas. Existen factores hereditarios y factores relacionados con el ambiente en el que vivimos y con nuestro estilo de vida. Actualmente, los expertos reconocen que la dieta es uno de los factores que más afectan a la aparición del cáncer, no obstante, hace falta más investigación para descubrir qué aspectos dietéticos realmente causan la enfermedad.

Las sardinas son ricas en vitamina B6
(De Flickr)
Ya existen estudios sobre la población que demuestran una relación entre los déficits de la vitamina B6 y una mayor incidencia de cáncer. Por tanto, este trabajo experimental da un paso al frente al aportar la posible causa molecular de ese fenómeno y demostrar el importante papel que desempeña la dieta en la salud de nuestro ADN.
Publicado por
Verónica
en
20:19
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología molecular, Cáncer