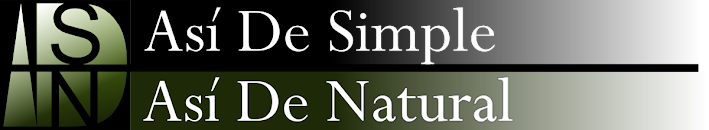Como ya hemos comentado otro día, las células cancerosas son células nuestras que se saltan los controles internos y empiezan a proliferar (duplicarse) cuando, como y donde no deben. La lucha contra el cancer se ha convertido en el campo más activo de la biomédica actual, no sólo por las ayudas económicas y portadas que acapara sino por la inmensa cantidad de artículos, estudios y propuestas de proyectos que lo incluyen (seguramente buscando las ayudas y los titulares). Uno de los tratamientos que se han probado son los inhibidores de las histonas desacetilasas.
Las histonas desacetilasas son unas enzimas situadas en el núcleo celular (donde se encuentra el DNA). Como su nombre indica (los biólogos moleculares son pragmáticos) se encargan de desacetilar las histonas. Éstas últimas, las histonas, son proteínas encargadas de empaquetar el DNA. La doble hélice del DNA da dos vueltas sobre las histonas lo que forma una especie de ovillos. Las histonas pueden unirse agrupando aún más el DNA, haciendo que ocupe menos espacio. Estas vueltas alrededor de las histonas determina muchas veces que el DNA esté o no accesible. Es decir, puede que en determinadas ocasiones la célula no pueda leer parte del DNA porque lo esconden las histonas. Esta manía de esconder el DNA de las histonas se ve aumentada por la acetilación, es decir, por la adición de grupos acetilos a las proteínas histónicas. Por decirlo de alguna manera, al añadir acetilos las histonas ocupan más lugar y no pueden empaquetar tanto el DNA, no lo pueden esconder tan bien. Resumiendo:
a) Las histonas esconden el DNA, inhibendo la expresión de determinados genes (los que no pueden ser leídos)
b) Las histonas con acetilos esconden peor el DNA, es decir muestran más DNA que sí puede ser leído (aumenta la expresión de los genes)
c) Las histonas desacetilasas quitan acetilos, por tanto permiten un mayor empaquetamiento. El DNA vuelve a esconderse. Se reprime la expresión de determinados genes
Todos estos procesos ocurren de manera natural en todas nuestras células. En las cancerosas parece que más. En ellas las histonas desacetilasas parecen especialmente activas, inhibiendo la expresión de determinados genes. Genes que constituyen el control interno del que hablábamos en el primer párrafo. ¿Cómo hacer que las histonas vuelvan a tener acetilos? Tratando con inhibidores de histonas acetilasas. Permitidme añadir una letra a la lista anterior:
d) Los inhibidores de las histonas desacetilasas impiden que éstas quiten acetilos, lo que se traduce en una mejor "visión" del DNA. Se vuelven a expresar determinados genes lo que parece que va bien para el tratamiento del cáncer, ya que todo esto se traduce en una menor tasa de proliferación (duplicación celular, y por tanto, crecimiento del tumor) y en un aumento de la muerte autoinducida, la apoptosis. El tumor crece menos y muere más.
Quedaba por ver a través de qué genes se daba esta mejora. Es decir, si la doble negación (la inhibición del inhibidor) disminuía el crecimiento y aumentaba la muerte del tumor, a través de qué lo hacía. Pues bien, en el artículo de Epping et al. del PNAS del 29 de octubre, se afirma que este efecto se da a través del Receptor del Ácido Retinoico (RAR). Más conceptos. El ácido retinoico es la variante funcional de la vitamina A. Parece ser que las histonas desacetilasas, entre otros, estaban inhibiendo la acción del RAR, que en este caso, no es otra que la de mantener a raya al tumor. Los autores afirman que, a tenor de estos resultados, la vía del ácido retinoico es un buen candidato para mejorar los tratamientos con inhibidores de histonas desacetilasas.
Un último comentario. La vitamina A, a diferencia de la C, es mala tanto si no se toma, como si se toma en exceso. La falta de vitamina A (también llamada retinol, de retina) se traduce en ceguera nocturna y alteraciones del sistema inmunitario. El exceso de vitamina A se relaciona con casos de osteoporosis, aunque ésta se da a largo plazo, debida a un exceso crónico (mantenido durante tiempo) de ingesta de esta vitamina. Un exceso de vitamina A puntual puede llevar a la muerte. El hígado de los animales árticos es extremadamente rico en esta substancia y se han documentado casos de muertes de exploradores árticos por la ingesta de este órgano. De hecho, un trozo relativamente pequeño de hígado de oso polar se nos llevaría a todos con los pies por delante. !No temáis al oso polar sólo por sus garras!
8/11/07
La doble negación: Histonas y osos polares
Publicado por
Salva
en
22:33
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología celular, Cáncer
Producción primaria: los continentes (y II)
Hola radiola, después de unos días de inexcusable ausencia, retomo el tema de la producción primaria, que dejé colgado cual morcilla choricera aquí.
Y en los continentes...
Pues mire, en los continentes la cosa es como en los océanos, la misma estructuración en el eje vertical pero con distintos actores!

Cuán bellos son los hayedos (de Flickr).
Imaginémonos en un bosque. La luz, que es lo que pone en marcha la producción primaria, sigue llegando desde arriba. Los árboles disponen sus hojas -sus máquinas fotosintetizadoras-para optimizar la recogida de luz. De hecho, las disponen en diferentes capas, captando así también aquella que se refleja en las hojas superiores (entre un 18 y un 42 % de la luz incidente).
La profundidad de la capa de hojas, la cantidad de hojas y el hecho que sean mayores o menores determinan el LAI (Leaf Area Index), que es la relación entre la superficie de todas les hojas de los productores primarios y el área sobre la que se establece un ecosistema terrestre. En un bosque templado com un hayedo, el LAI ronda el 5, esto es, la superficie fotosintetizadora es 5 veces la del suelo sobre el que descansan las hayas. Promediando toda la superficie emergida del planeta (un 29% del total) se estima un LAI de 4, de modo que podríamos tapar todo el planeta, océanos incluidos, con una capa de hojas, y aún nos sobrarían hojas. Pero volvamos a nuestro bosque. La producción primaria de los árboles, en forma de hojas o frutos, será consumida por diversidad de consumidores primarios, que a su turno serán devorados por otros consumidores, y éstos por otros, etc. Los residuos de todos ellos (hojarasca, madera, cadáveres, heces...), llevados hacia abajo por la ley de la gravedad se acumularán en els suelo y seran descompuestos en formas oxidadas de carbono, nitrógeno, etc. por organismos detritívoros. La materia orgánica producida en las alturas del bosque va siendo así aprovechada varias veces hasta que a nivel de suelo, volvemos a tener los compuestos oxidasos que necesitan los productores primarios para incorporarles energía lumínica y volver a empezar el ciclo.El carbono oxidado a CO2 se incorpora a la atmósfera y se hace accesible a las hojas a través de los estomas, una suerte de poros del epitelio foliar, pero no pasa lo mismo con otros elementos indispensables como el nitrógeno. Los árboles han de hacer subir estas formas oxidadas no gaseosas a las hojas, y sabemos cómo: mediante una red de vasos que las conecta a las raíces, el xilema. El xilema es un continuo de celulas muertas y vacias, una red de finísimos tubos llenos de agua, que por un lado conecta con el agua del suelo mediante los pelos de las raíces y por el otro contacta con la atmósfera por los estomas de las hojas.
Lo que quiero destacar es que, de hecho, los árboles no gastan energía bombeando agua hacia arriba: como pasa en los océanos, el retorno de la materia oxidada a las partes altas y iluminadas (cual ático del Paseo de Gracia) del ecosistema, no lo pagan los seres vivos, sinó que sucede por un aporte energético externo: el incremento de temperatura en las hojas provocado por la radiación solar causa la evaporación del agua de la parte alta del xilema a través de los estomas, y crea un desequilibroi en la tensión hidrostática que es compensado por una fuerza de succión que hace ascender el aigua con las substancias oxidadas disueltas del conjunto de la red de vasos.
Nota final: la producción primaria media en los continentes se estima en 300 g de carbono por m2 y año, 3 veces el promdeio de produción en las aguas oceánicas. Esto podría ser explicado por el hecho que los productores primarios de los ecosistemas terrestres, pese a no hacer ningún gasto energético para subir la materia oxidada a la zona iluminada, tienen un control mayor sobreeste proceso (puesto que lo internalizan) que los productores de la columna de aigua oceánica.
Publicado por
Albert
en
16:33
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Ecología
7/11/07
Los cannabinoides y la enfermedad de Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno que afecta al sistema nervioso. Provoca una pérdida neuronal progresiva y crónica que acaba alterando profundamente las capacidades cognitivas de los individuos que la padecen. Afecta fundamentalmente a personas de edad avanzada, por ese motivo se está convirtiendo en un problema sanitario emergente en las sociedades del primer mundo. La mayor parte de los casos son de etiología desconocida, es decir, se no se conoce con exactitud por qué se desencadena la enfermedad.
Uno de los rasgos más característicos de la enfermedad es la aparición de los denominados ovillos neurofibrilares. Esta característica de la enfermedad fue descrita por primera vez en 1906 por los investigadores Fuller y Alzheimer. La formación de los ovillos neurofibrilares, provocada por la hiperfosforilación (adición excesiva de grupos fosfato) de una proteína denominada tau, altera el proceso de comunicación entre las neuronas alterando el funcionamiento normal del cerebro.
Otra característica de la enfermedad es la aparición de las placas seniles en el cerebro de los afectados. Las placas seniles son depósitos extracelulares de una proteína denominada ß-amiloide que se acumula de forma masiva provocando la muerte de las neuronas. Las regiones del cerebro que son más vulnerables a la acumulación de las placas seniles son el hipocampo, el córtex cerebral y la amígdala (la amígdala del cerebro no tiene nada que ver con las amígdalas que se nos inflaman en el cuello cuando tenemos anginas). Esas regiones están implicadas en la memoria y en las emociones de los individuos, de ahí que su alteración provoque la pérdida de memoria y las alteraciones del comportamiento tan comunes en los enfermos de Alzheimer. Además, parece ser que la inflamación y el estrés oxidativo también están implicados en el desarrollo de la enfermedad.
Actualmente existen algunos fármacos que ayudan a mejorar el deterioro cognitivo de los pacientes, pero únicamente son eficaces durante las primeras fases de desarrollo de la enfermedad. Desgraciadamente, no existe ningún tratamiento que sea capaz de detener su progresión. (De Flickr)
(De Flickr)
Para sorpresa de muchos y alegría de algunos, existen diversos estudios en la literatura científica que relacionan al cannabis con un posible efecto neuroprotector en individuos con Alzheimer. En un artículo publicado recientemente en el British Journal of Pharmacology se hace una revisión de todo lo que se conoce hasta ahora sobre la relación entre la enfermedad de Alzheimer y el sistema cannabinoide. Pero, ¿qué es el sistema cannabinoide? En nuestro cerebro existe un sistema de señalización mediado por unas sustancias denominadas cannabinoides endógenos. Es decir, existen unos receptores en las membranas celulares de las neuronas que al unirse a unas sustancias de estructura similar al principio activo del cannabis, el Δ9-tetrahidrocannabinol (THC), desencadenan una serie de respuestas. Nuestro cerebro produce de forma natural esos cannabinoides endógenos para regular ciertos procesos fisiológicos normales de nuestro cerebro.
Pues bien, el sistema cannabinoide se encuentra alterado en los individuos aquejados de Alzheimer. Algunos estudios han demostrado que la estimulación del sistema cannabinoide puede revertir la neurotoxicidad provocada por la acumulación de ß-amiloide y la pérdida de memoria asociada. Incluso hay otro estudio que demuestra que el THC es capaz de mejorar las alteraciones del comportamiento, estimular el apetito y disminuir la agitación nocturna de estos enfermos. Por tanto, parece ser que los cannabinoides tienen un efecto neuroprotector.
No obstante, una vez dada esta información merece la pena hacer una aclaración para evitar que los consumidores lúdicos de cannabis la malinterpreten. El hecho de que el cannabis ejerza un efecto beneficioso sobre los enfermos de Alzheimer, no implica que sea bueno para una persona sin alteraciones neurológicas. Un cerebro sano produce la cantidad de cannabinoides endógenos que necesita, ni más ni menos. La sobreestimulación que le produce una fuente exógena de cannabinoides (por ejemplo, un porro) siempre es nociva porque provoca un desequilibrio del sistema cannabinoide evitando, así, que cumpla con sus funciones normales.
Publicado por
Verónica
en
20:02
1 comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Neurobiología
12a Setmana de la Ciència
 La próxima semana empieza la Setmana de la Ciència 2007, organizada por la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), que este año celebra su duodécima edición.
La próxima semana empieza la Setmana de la Ciència 2007, organizada por la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), que este año celebra su duodécima edición.
Del 9 al 18 de noviembre Catalunya se llenará de actividades relacionadas con el mundo de la Ciencia que este año girarán en torno al cambio climático, aunque no se dedicarán exclusivamente a dicho tema. Durante estos días se realizarán talleres, jornadas de puertas abiertas, exposiciones, conferencias y mesas redondas con el objetivo de acercar la ciencia a los ciudadanos y mostrarles como ésta, desde sus diferentes disciplinas, nos ayuda a entender cómo está cambiando el clima de nuestro planeta y qué consecuencias puede tener esto en el futuro.
Además este año también se celebra, dentro la Setmana de la Ciència, el 4t Dia de la Ciència a les Escoles, durante el cual prestigiosos científicos irán a las aulas de Secundaria a explicar su investigación.
El programa de actividades se puede descargar aquí.
Publicado por
Anna
en
10:19
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actividades
6/11/07
Cultivando RNA
Por mucho que nos cueste reconocerlo, especialmente a los amantes de la naturaleza, sólo gracias al control de plagas mediante manipulaciones (sean químicas, físicas o de cualquier otro tipo) hemos conseguido evitar en todo el mundo desarrollado las hambrunas que en el resto del planeta provocan las plagas descontroladas que arruinan la producción de todo un ciclo de cosecha.
Que se desengañen (desafortunadamente) todos aquellos que consideran la agricultura ecológica como una opción viable para toda una sociedad humana. De hecho, es su carácter minoritario lo único que hasta ahora la hace sostenible (unido a los altos precios que los consumidores están dispuestos a pagar). Sin embargo, el hecho de que el control de plagas sea indispensable no quiere decir que se desoigan las voces que exigen unos métodos más respetuosos con el entorno, con unos riesgos más controlados y una eficacia óptima y sin efectos secundarios. Y es en este sentido que hoy hablaremos del RNA.
Alguien se preguntará ¿El RNA? ¿Pero qué tiene que ver el RNA con el control de plagas? Pues he aquí que se están convirtiendo en una alternativa muy apetecible y en el objeto de estudio de varios grupos de investigadores, como es el caso de Xiao-Ya Chen y su equipo, y que recoge la revista Nature Biotechnology en su número del 4 de Noviembre.
 De Flickr
De FlickrPara empezar, cabe decir que en la mayoría de los principales cultivos (maiz, soja...) ya se han introducido modificaciones mediante ingenieria genética que destruyen las plagas que las atacan (mediante la expresión, por ejemplo, de insecticidas naturales propios de bacterias), pero estas toxinas inespecíficas presentan efectos ecológicos indeseables, como son la destrucción de otros insectos inofensivos, aparición acelerada de insectos resistentes a los pesticidas. Este es el motivo que conduce a los investigadores a buscar soluciones más específicas.
Y aquí entra en juego, tal y como anunciábamos, el RNA. El RNA tiene la capacidad de "inutilizar" determinadas secuencias de RNA (para más información sobre este fenómeno, ved el artículo Interferencias en el DNA)
En el experimento publicado en Nature Biotechnology, se introdujo un RNA de interferencia en la planta de algodón que tenía como diana una secuencia del genoma de la oruga que lo ataca. ¿Cuál? La secuencia del gen que daba a la oruga resistencia contra la toxina natural que produce la planta de algodon para defenderse del ataque de insectos (el gosipol). ¿Ingenioso, eh?
No obstante, aún es mucho el camino por recorrer y, entre otros objetivos, hay que conseguir niveles de expresión suficientes del RNA introducido.
Quizá la agricultura ecológica a gran escala sea utópica, pero está claro que el futuro pasa por opciones cada vez menos agresivas y mejor dirigidas.
Publicado por
Quim ADSADN
en
17:14
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biotecnología, Genética
Blocs de Ciència | Daniel Closa
 Título: Blocs de Ciència
Título: Blocs de Ciència
Autor: Daniel Closa i Autet
Editorial: Publicacions de la URV / Llavors d'idees, núm 3
ISBN: 978-84-8424-094-5
Precio: 13 €
Paginas: 144
No disponible en castellano
Blocs de Ciència es el último libro de Daniel Closa (más conocido por muchos como dan), en el que hace una recopilación de los posts que publicó en su Centpeus en su primer año de existencia. ¡Y no son pocos! Me puedo imaginar lo que le debe haber costado hacer una selección ...
El título y la imagen de portada son realmente muy sugerentes ya que, como en el blog, dan nos ofrece en el libro pequeños bloques llenos de contenido científico que van encajando en nuestra cabeza con las piezas de conocimiento que ya poseemos en nuestro particular tetris mental. Y si bien para los seguidores del blog algunos de estos bloques nos encajan a la memoria y recordamos cuando fueron publicados por primera vez, siempre es un lujo disfrutar del estilo ameno, divertido y riguroso de dan en la estantería, disponible para coger y leer tranquilamente repantingados en el sofá. Y eso es una ventaja importante para aquella gente a quien no le gusta leer desde el ordenador, ya que puede disfrutar de una sobredosis de centpeus desde un soporte clásico.
Sin embargo, el libro también tiene un pero, y es que quizás es demasiado blog, y con eso quiero decir que he echado de menos una introducción y unas conclusiones un poco más extensas que aportaran alguna novedad más allá de los posts no leídos con anterioridad.
Finalmente, una recomendación: ¡no seáis incontinentes y hacedlo durar! Aunque cuesta, porque es altamente adictivo.
Nota: el lunes 12 de Noviembre, a las 7 de la tarde, el dan (¿o Daniel?) presenta Blocs de Ciència en la calle Hospital 64, en Barcelona (más detalles aquí).
Publicado por
Anna
en
12:06
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actividades, Lecturas recomendadas
5/11/07
El futuro de la medicina
La medicina es un campo que avanza muy rápido. Los tratamientos y los métodos diagnósticos que tenemos hoy en día no tienen nada que ver con los que teníamos hace 100 años, y tampoco tienen nada que ver la esperanza de vida actual o las enfermedades de las que nos morimos. Sin embargo, ¿cómo será la medicina del futuro? El estudio de las enfermedades a nivel genético nos abre posibilidades insospechadas hasta ahora tanto en la prevención como en el tratamiento de las disfunciones que podemos sufrir a lo largo de la vida, y abre la puerta a un nuevo concepto: la medicina personalizada. En la medicina del futuro no tendremos un medicamento para una enfermedad sino que seremos capaces de diseñar fármacos específicos para cada persona que respondan a las causas genéticas de su trastorno.
Eso, sin embargo, es el futuro. ¿Cuál es el presente de la relación entre genética y medicina? Algunas de las enfermedades que nos afectan, como las infecciones, son causadas por agentes totalmente externos a nuestro organismo y se podría decir que casi son ambientales en un 100%, mientras que otras, como la fibrosis quística, son 100% genéticas y tenemos caracterizado en qué gen se producen los defectos que las causan. Pero la mayoría de enfermedades, las enfermedades complejas, son debidas a la combinación de una mala genética y un mal ambiente. Si nuestros genes nos confieren predisposición a tener el colesterol elevado y lo redondeamos con una dieta basada en el bacon y las morcillas, tenemos casi garantizados los problemas cardiacos o las embolias.
Las enfermedades complejas, además de estar influidas por factores genéticos y factores ambientales, nos lo ponen todavía un poco más difícil, ya que normalmente no se deben a un solo gen sino que están influidas por diversos genes que trabajan juntos. ¡Y además, cada gen puede tener un montón de posiciones variantes (SNPs) diferentes! Así pues, encontrar cuáles son los factores de riesgo para enfermedades como el cáncer o la esquizofrenia no es nada fácil. Con el fin de poder detectar estas variantes de riesgo, pues, se realizan estudios de caso-control. Estos estudios consisten en coger un grupo de pacientes que sufran la enfermedad que estamos estudiando (casos) y un grupo de personas que no la tengan y que prevemos que no la tendrán en el futuro (controles) y mirar las diferentes variantes en nuestro gen sospechoso (o gen candidato). Si vemos que en una determinada posición encontramos una A en la mayoría de los casos mientras que la mayoría de controles tienen una G, ya podemos sospechar que aquella variante tiene alguna cosa a ver con la incidencia de la enfermedad.
Pero, ¿como podemos saber si hay algún gen candidato que se nos ha pasado por alto? ¿Y si parte de la culpa la tiene un gen que no entra a nuestra lista de sospechosos? ¿Y si es un gen que todavía no hemos identificado? Plos Genetics publica esta semana el artículo de un grupo de investigadores que intentan solucionarlo utilizando una técnica muy nueva, los estudios de asociación en todo el genoma (whole-genome association studies). La gracia de este tipo de estudio es que permite mirar a la vez todas las variantes conocidas, no de un gen, sino del genoma entero. Así, ¡ahora ya no tenemos problemas si un gen no lo conocemos! Y como siempre, hay una contrapartida negativa: el genoma tiene muchas, muchas, muchas variantes conocidas, incluso si sólo cogemos aquéllas comunes, presentes en como mínimo un 5% de las personas en las que se han identificado. Para solucionarlo estos investigadores han intentado crear unos chips para hacer estos estudios que contengan sólo tag-SNPs, aquellas variantes que nos permiten saber con un alta probabilidad de éxito como son las variantes que tienen alrededor. ¡Y ha funcionado! Cuando han testado sus chips han visto que con 1000 casos y 1000 controles pueden detectar variantes que aporten un riesgo moderado, mientras que con 10.000 de cada, y por algunas enfermedades determinadas, pueden encontrar variantes que confieren poco riesgo, las más difíciles.
La medicina personalizada forma parte del futuro, pero ya podemos decir con toda certeza que estamos construyendo un puente sólido para avanzar hacia este futuro.
Publicado por
Anna
en
21:48
2
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Genética, Medicina
4/11/07
Caliente, amargo, fuerte y...¿escaso?
La piel se compone de una serie de capas, de la más superficial a la más profunda, y cada una de ellas tiene diferentes funciones y está compuesta por distintos tipos de células.
Los queratinocitos son las células más abundantes de la epidermis, y la queratina que producen contribuye a reforzar la piel. Los queratinocitos muertos migran a la superficie, y forman la capa córnea (la que vemos descamarse). Pero también destacan los melanocitos, que se encargan de fabricar el pigmento melanina a partir del aminoácido tirosina, con la misión de evitar que las radiaciones utravioletas lleguen a las capas más profundas de la piel.Los melanocitos han protagonizado recientemente otra entrada del blog.
La agrupación de melanocitos pacíficos da origen a lunares, pecas y manchas solares, pero si la tumoración es agresiva, hablamos de cáncer melanoma. Si el cáncer afecta a cualquier otro tipo celular que no sean los melanocitos (queratinocitos, células escamosas, células basales...) hablamos de cáncer de piel del tipo no melanoma, que es el cáncer más frecuente en adultos caucásicos y del que se dice que se diagnostican tantos casos al año como casos de todos los demás tipos de cánceres juntos (¡más los que no se diagnostican!)
El mayor factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer es la exposición crónica y acumulativa a la radiación ultravioleta, pero un curioso estudio publicado en el European Journal of Cancer Prevention sugiere otro factor ambiental a tener en cuenta: la cafeína.
Basándose en la evidencia obtenida tras estudios con animales en los que se observó que el consumo diario de cafeína inhibía los cánceres de piel incluso en exposición de radiación ultravioleta,los investigadores estudiaron la relación entre el cáncer de piel de tipo no melanoma y el consumo de café en más de 90000 mujeres post-menopáusicas estadounidenses, en las cuales se estudió si presentaban un historial previo de cáncer de piel no melanoma.
Para evitar encontrar relaciones espúreas, compararon los casos de mujeres con similares estilos de vida y características demográficas: misma franja de edad, origen étnico, latitud en la que vivían, actividad física, consumo diario de calorías, nivel de estudios, estado civil, y un largo etcétera. Finalmente tuvieron datos de más de 77000 mujeres respecto a su consumo diario de café, diferenciando el café con cafeína, el descafeinado, el consumo de ambos tipos indistintamente, o de ningún tipo de café.
En contra de lo que más de uno esperaría, concluyeron que el consumo de café con cafeína se asociaba a un descenso en la prevalencia del cáncer de piel no melanoma en este grupo de mujeres,a razón de un 5% de descenso en la prevalencia por cada taza de café con cafeína consumido. El consumo diario de seis o más tazas de café con cafeína se asoció a una disminución en la prevalencia de este tipo de cáncer de un 31% respecto a las abstemias para el café. En cambio, el consumo diario de café descafeinado o te no se relacionó con ningún cambio significativo en la prevalencia de este tipo de cáncer.
Pero como tantos otros estudios similares, no detallan del todo los hábitos de consumo delas personas estudiadas, pues queda por saber si bebían el café enteramente solo, si le añadían azúcar, el volumen concreto que ingerían en casa taza, etc, así como la participación de otras fuentes de cafeína (refrescos de cola, por ejemplo), minoritarias en este grupo de mujeres .
Los autores también encontraron la previsible asociación entre el consumo de alcohol y tabaco con una mayor prevalencia del cáncer no melanoma, y también con el uso de terapia de reemplazo hormonal para la menopausia.
De todos modos, si pretendéis utilizar este estudio para defenderos de los que se llevan las manos a la cabeza por vuestro exagerado consumo diario de café, debéis saber que es un dudoso negocio, pues al fin y al cabo el cáncer de piel no melanoma se cura casi en el 99% de los casos y a dosis tan elevadas de cafeína quizás os estéis exponiendo a cánceres mucho peores (vejiga, páncreas, colon, mama y próstata, por ejemplo)...aparte de aumentar el nerviosismo y el insomnio, tener efectos negativos sobre el embarazo, aumentar la hipertensión...
Lo mejor, como dicen las abuelas, limitarse a tomar el sol y darle a los vicios con moderación.
Publicado por
Elena Garrido
en
10:40
2
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Cáncer
3/11/07
Estoicos, ¿nacen o se hacen?
Siempre he envidiado esa gente que es capaz, ante las más adversas situaciones, de mantener la calma, la cabeza fria y de no caer en una espiral de autocompasión. ¿Podré yo algún día tener esa fuerza de carácter? Todo apunta a que probablemente no, porque los estudios científicos dicen que la respuesta emocional de un individuo a una situación de estrés, ya sea aguda o más prolongada viene determinada por la interacción de elementos tanto genéticos como ambientales. De manera que puedo hacer todos los esfuerzos que hagan falta, pero si mis genes determinan que tengo tendencia a ser emocionalmente débil me temo que no tengo nada que hacer.
Los expertos clasifican a los individuos en dos grupos en función del tipo de respuesta que muestran frente a hechos estresantes. La gran mayoría, considerados resistentes al estrés, presentan optimismo y flexibilidad cognitiva (esto es la habilidad de relacionar pensamientos e ideas que mejora la capacidad de enfrentarse a los conflictos), lo que les permite superar estas situaciones. Pero algunos pocos desarrollan conductas psicopatológicas como consecuencia del estrés, como pueden ser el síndrome de estrés postraumático o la depresión. 
En Estados Unidos, un grupo de biólogos, genetistas y psiquiatras han trabajado conjuntamente para realizar un estudio en profundidad sobre las bases moleculares que hay detrás de las variaciones que existen en las respuestas al estrés. Para ello, utilizan un modelo de estrés en ratones: fuerzan a un ratón a entrar en el espacio territorial de otro ratón mucho más grande y más agresivo, lo que lleva a nuestro primer ratón a la subordinación y a la reducción de sus interacciones sociales (los que hemos pasado por el instituto entendemos perfectamente este modelo). En función del grado de reclusión social que muestran estos ratones los clasifican como susceptibles o resistentes a la llamada derrota social.
Una vez clasificados, han analizado diversos parámetros biológicos y han observado que los ratones susceptibles muestran signos de depresión, mientras que los resistentes sólo muestran diversos grados de ansiedad. Esta predisposición a la depresión parece ser debida a un aumento en los niveles de BDNF, una molécula señalizadora de una región muy concreta del cerebro. Esta adaptación también se ha detectado en modelos en ratón de síndrome de abstinencia de la cocaína y en muestras de pacientes humanos de depresión.
Estos resultados abren las puertas a estudios futuros orientados hacia el desarrollo de agentes terapeúticos para promover la resistencia en humanos en el contexto de estrés severos. Estos estudios estarían centrados en reducir la liberación de BDNF o bien en bloquear su señalización en esta región del cerebro.
Considerando que la depresión es uno de los trastornos psicológicos con mayor presencia en esta nuestra tan avanzada sociedad, cualquier avance hacia el desarrollo de tratamientos más específicos y efectivos implica una gran mejora en nuestra calidad de vida.
Publicado por
Cris
en
21:15
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología molecular, Neurobiología
2/11/07
El tesoro al final del arco iris
El cerebro es la última frontera. Es el órgano que controla todo nuestro cuerpo y es el órgano donde reside la parte más abstracta de nuestro yo: la memoria, el pensamiento, la conciencia, los sentimientos. La parte funcional del cerebro está formada, principalmente, de neuronas, células conectadas unas a otras, que se transmiten mensajes a través de estas conexiones (denominadas axones y dendritas). Qué neurona habla con cuál es una información necesaria para entender cómo se procesan las ideas, las imágenes, los sonidos, el amor. Pero es una empresa infinitamente compleja. Un cerebro humano contiene unas cien mil millones de neuronas (100.000.000.000). Cada una de estas conecta, de media, con otras 7.000 neuronas. Se calcula que para un niño de tres años, existen 1016 conexiones neuronales (10.000.000.000.000.000, ver el vídeo). ¿Cómo conseguir saber con quién habla cada neurona?
En este trabajo se propusieron una novedosa estrategia: pintar las neuronas de un cerebro de ratón. Para ello, se aprovecharon de unas proteínas a las que se les está sacando mucho partido: las proteínas fluorescentes. En la imagen podeis ver un ejemplo de cultivos neuronales que expresan la proteína verde fluorescente (GFP, de Green Fluorescent Protein). Esta proteína proviene de la medusa Aequorea victoria. El gen de esta proteína se inserta en células de ratón, por ejemplo, para que puedan verse a través del microscopio de fluorescencia (como se ve en la imagen). En los últimos años han ido apareciendo otras proteínas fluorescentes de distintos colores (XFP), algunas de ellas por modificación de la GFP (como la amarilla YFP).
Por otro lado, la ingeniería genética hace tiempo que trabaja con la recombinasa Cre. ¿La qué Cre?. La recombinasa Cre es una enzima (proteína encargada de hacer algo) que remodela de manera dirigida el DNA. La recombinasa Cre reconoce unas secuencias específicas, llamadas Lox, y media su intercambio. Si dos genes están flanqueados por lox (tienen una secuencia lox a cada lado), la recombinasa Cre puede intercambiarlos de lugar entre ellos (ver esquema). Esta habilidad permite insertar o quitar genes de manera controlada (ver esquema).
Sirviéndose de esta estrategia, el equipo del Dr. Lichtman ha desarrollado ratones con diferentes inserciones de trozos de DNA en que se combinaban los genes para las diferentes proteínas fluorescentes con distintas secuencias lox. Para que se dé la recombinación hace falta la Cre. Esta Cre se expresaba combinada con el receptor de estrógenos. Así, la Cre sólo se activa cuando se activa el receptor de estrógenos (se le administraba tamoxifen a los ratones). A partir de ese momento, la recombinación tenía lugar y cada neurona, al azar, empezaba a expresar unas determinadas cantidades de las diferentes XFP. Todos los colores que vemos por la tele son la resultante de la combinación de tres colores. Con esta misma idea de fondo los autores han sido capaces de pintar las neuronas y sus conexiones, en ratones que han denominado Brainbow (brain de cerebro y rainbow, de arco iris). Las imágenes obtenidas, además de poseer una belleza indescriptible (podeis ver ejemplos aquí, aquí, aquí y aquí, en una reseña sobre una exposición en Cosmocaixa), sirven para poder seguir el camino de cada una de ellas. Para saber con quién habla cada una. Cuando sepamos, además, qué y cómo se lo dicen, estaremos más cerca de saber por qué somos como somos. La neurociencia pasa del blanco y negro al mundo del color.

Publicado por
Salva
en
12:59
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología molecular, Genética, Neurobiología