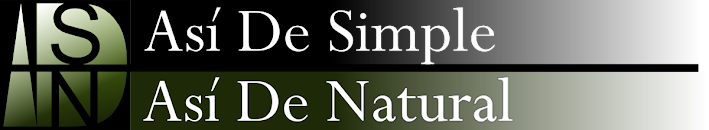En el capítulo anterior los intrépidos investigadores del grupo de Yun Tao (aquí, aquí y comentado por P. Ferree y D. Barbash, aquí) estudiaban el cambio en la proporción de sexos de la descendencia de determinadas poblaciones de oscas cuando descubrieron:
a) El gen Nmy, necesario para la correcta segregación de sexos. Cuando faltaba, se perdía la proporción del 50% machos:hembras.
b) Sin embargo, si además de Nmy faltaba el gen Dox, se recuperaba la proporción
¿Cómo?
La biología muchas veces utiliza la doble negación como afirmación (¿recordais las histonas y los osos polares?). En este caso funciona igual. Vayamos por partes
En condiciones normales
Dox es un alterador de la segregación sexual (aún no se conoce el mecanismo por el cual actúa). Si funciona, hace que no se tengan las mismas moscas que moscos
Sin embargo, no puede actuar porque Nmy lo inhibe, le impide hacer su función.
Doble negación: al bloquear el alterador, se consiguen las proporciones normales.
Resultado final: No + No = Sí (50:50 de moscas:moscos)
Poblaciones con mala segregación de sexos en la descendencia
Estas poblaciones tenen el gen Nmy no funcional (debido a una mutación) y, por tanto, incapaz de inhibir a Dox
Hemos quitado una negación. Dox ahora puede desempeñar su papel de distorsionador de la segregación
Resultado final: No = No (95:5 moscas:moscos)
Dobles mutantes
En unas pocas poblaciones con Nmy mutado (como en el caso anterior) se observaban proporciones normales
Éstas tenían alterado, por mutación, el gen Dox y, así, éste no podía distorsionar nada, estuviese o no su enemigo Nmy
Resultado final: Al quitar las dos negaciones nos queda un flamante Sí (50:50 de moscas:moscos)
Pero aún quedan aromas por destilar de este trabajo. La semana que viene hablaremos del origen y el funcionamiento de estos genes.
29/11/07
Cuestión de sexo II: moscas y moscos
Publicado por
Salva
en
23:07
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología molecular, Genética
¿Qué tenemos en casa?
¡Ah, la Naturaleza! El aroma del romero y el tomillo (pura esencia mediterránea), el espectacular planeo del quebrantahuesos, los frescos robledales roble albar en verano, los grupos de níscalos, los rastros de mamíferos crepusculares o aquella espectacular mariposa... Somos muchos los urbanitas que disfrutamos con la observación y el contacto con la Naturaleza. ¡Nos falta tiempo para salir a recorrer los rincones de Catalunya menos alterados por el febril desarrollismo en el que seguimos inmersos! Pero, por cierto... ¿Sabemos qué seres vivos tenemos a nuestro alrededor?
De hecho, biólogos y naturalistas llevan siglos recogiendo y sistematizando información referente a la distribución y la diversidad de los seres vivos por todo el planeta. Todavía existen lugares ignotos sin prospectar a fondo, asíc omo también es evidente quedeterminados tipos de vida son más fáciles de estudiar que otros –por ejemplo, se estima que áún faltan multitud de especies de artrópodos por descubrir, ¡por no hablar de bacterias y protistas!
Por suerte o por desgracia, Catalunya es un territorio bastante bien prospectado. A través de la acumulación de trabajos florísticos y faunísticos a escalas locales y regionales hemos acabado acumulando información suficiente como para elaborar catálogos de biodiversidad que abarcan la mayor parte del territorio, especialmente para determinados grupos de organismos. De modo que ahora solo faltaría poder acceder a esta información. Y aquí llega Internet, al rescate, una vez más.
Biocat, Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya es el nombre de esta base de datos elaborada por la Universitat de Barcelona con un convenio con el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Veréis que contiene 9 secciones, 8 referentes a distintos tipos de seres vivos (Cormófitos (Flora), Briófitos, Algas, Hongos, Líquenes, Artrópodos, Moluscos y Vertebrados) y 1 referente a vegetación. Podéis realizar búsquedas en los dos sentidos: por ejemplo, si queremos saber donde se han registrado cigüeñas negras, entraremos en Vertebrados, haremos una "búsqueda por taxon" y obtendremos un mapa de Catalunya con los cuadrados UTM de 10 x 10 Km2 donde se haya registrado el animal resaltados; inversamente, si queremos tener una idea de la flora de cerca de Montserrat, iremos a la sección de Flora y buscaremos por UTM, seleccionaremos uno o más cuadros sobre el mapa y la base de datos nos facilitará un listado de las especies. Si navegáis un poquito, veréis que hay mucha información asociada.
Como base de datos que es, Biocat se va renovando constantemente y es incompleta. Aún hay mucha información publicada en formato papel que aún no ha sido colgada. Seguramente las secciones de Flora y Vegetación, y posiblemente la referente a aves, son de las más completas. Otra cosa: a veces la web se cuelga... No desesperéis, es un proyecto que va creciendo y vale la pena.
Publicado por
Albert
en
16:52
0
comentarios
![]()
28/11/07
Los priones (III)
Hace unas semanas hablamos de los priones (aquí y aquí). No se conoce en detalle la fisiopatología de las enfermedades provocadas por esos agentes, pero en general se acepta que la causante es la isoforma anómala de una proteína denominada PrP. La proteína PrP se encuentra de forma natural en las células de muchas especies de mamífero. Cuando aparece la enfermedad, esa proteína sufre un cambio conformacional volviéndose insoluble y precipitando en el interior de las neuronas provocando su muerte. No obstante, quedan todavía muchas preguntas sin respuesta en relación con estas enfermedades como, por ejemplo, si hay otros factores celulares implicados además de PrP.
Un elemento clave para comprender mejor estas enfermedades es conocer la función fisiológica de la proteína PrP. Hasta el momento esa cuestión tan importante se había convertido en algo verdaderamente enigmático para los científicos que no habían conseguido desvelar ese misterio. Sin embargo, estamos cerca de resolver esa cuestión gracias a las investigaciones de un grupo de la Universidad de Zurich. En un primer trabajo publicado en el año 2003 descubrieron que la proteína PrP podría tener alguna función relacionada con el sistema inmunitario. Mediante una serie de experimentos en ratones demostraron que PrP se sobreexpresaba en el bazo tras estimular el sistema inmunitario de los animales. No obstante, todavía quedaba por descubrir qué papel podría desempeñar la proteína PrP en las respuestas inmunitarias del organismo.
Este mes han publicado un trabajo que arroja un poco de luz a esta cuestión. Continuando con la misma línea de investigación han descubierto que la sobreexpresión de PrP que se produce en el bazo de los ratones tras la inmunoestimulación está relacionada con la aparición de retrovirus endógenos. Para asimilar esa información primero debo aclarar qué es un retrovirus. Los retrovirus son un tipo de virus que se caracterizan por tener RNA como material genético. Cuando infectan a una célula huésped son capaces de retrotranscribir su RNA a DNA e insertarlo en el DNA de la célula huésped como si fuera un gen más. De esa manera, el virus aprovecha la maquinaria celular de replicación para producir nuevas copias del virus. Los retrovirus endógenos son, por tanto, secuencias de retrovirus que se encuentran de forma permanente en el genoma de un organismo eucariota como consecuencia de infecciones anteriores. Estos elementos tan extraños del genoma parecen tener una función muy importante en la evolución. Interesante, ¿verdad? Pero ahora volvamos con los priones.
Según estos investigadores el aumento de la expresión de la proteína PrP ayuda a reducir la cantidad de retrovirus endógenos producidos tras la estimulación del sistema inmunitario. Esto apunta a que la proteína PrP desempeñaría un papel en el control de la activación de los retrovirus endógenos y que, por tanto, es posible postular que la función de PrP esté muy relacionada con el control de las infecciones por retrovirus. De hecho existe un trabajo publicado en el año 2004 que muestra que la sobreexpresión de PrP en una línea celular humana inhibe la replicación del virus causante del sida mediante una interacción directa con el RNA del virus. Y para acabar de enredar aún más toda esta historia, también este mes se ha publicado otro trabajo en el que demuestran que moléculas de RNA sintetizadas en el laboratorio son capaces de provocar el cambio conformacional de PrP y transformarla en su isoforma anómala.
Todavía queda camino por recorrer, pero en función de toda esa información, podríamos afirmar que la proteína PrP tiene funciones inmunitarias e interacciona con el RNA de los retrovirus para controlar su replicación. Por otro lado, esa interacción entre PrP y RNA vírico puede provocar la transformación de PrP en su isoforma anómala y de ese modo desencadenar la enfermedad.
Publicado por
Verónica
en
19:10
1 comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Neurobiología
27/11/07
Minimicronano
¿Recordais, parece que haga mil años, cuando queríamos que las cosas fuesen mini? Minifaldas, minibuses, minipímers... Con el paso de los años, la presión miniaturizadora empezó a hacer que todo el mundo buscase "algo más" (¿o algo menos?). Así empezó la conquista del mundo "micro". Actualmente todo el mundo está más o menos familiarizado con las cosas "micro": microprocesadores, microfilms, microbios... Pues bien, las cosas micro se empiezan a quedar pequeñas, como mínimo a la gente de ciencia, así que el siguiente objetivo es... ¡el mundo nano! Nanotubos de Carbono, De Flickr Ya lo veis, Justo ahora que habíamos conseguido que todo fuese "micro" ¡ahora queremos que sea "nano"!
Sí, se pude saber: para utilizarlas como herramientas en el universo de las cosas "micro" (al cual pertenecen en general las células animales y vegetales). Así nos lo explican Stephen J. Pearton, Tanmay Lele, Yiider Tseng and F. Ren en su articulo publicado en Trends in Biotechnology y que recoge el trebajo publicado por Kim et al en la revista Journals of the American Chemical Society. En este trabajo se nos enseña como, utilizando filamentos de silicio (el material semiconductor con el que se hacen los chips de ordenador) de unos pocos nanómetros, se puede penetrar en el interior de células vivas sin causar ningún daño en su estructura. Puede parecer un experimento muy básico, pero tiene implicaciones de mucha importancia. En especial, hay que pensar que este trabajo (y otros similares, con nanotubos de carbono, por ejemplo) deja la puerta abierta a futuras investigaciones que permitan utilizar esta téctina para introducir moléculas (fármacos, DNA) de una forma poco o nada agresiva con la célula objetivo. Por otra parte, también podría llegar a ser factible la introducción de "nanosensores", que permitan hacer mediciones del funcionamiento celular "in vivo".
Publicado por
Quim ADSADN
en
16:11
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biotecnología
26/11/07
¿Dónde iba Pangea?
Aun cuando el suelo parece sólido bajo nuestros pies, en realidad viajamos encima de inmensos transbordadores que no paran de moverse, lenta pero inexorablemente, en direcciones que no podemos controlar. Estos transbordadores, que navegan sobre mares de magma, reciben el nombre de placas continentales y están destinados a chocar unos con otros y volverse a separar una y otra vez.
Hace unos 250 millones de años las placas continentales, que hoy en día forman los continentes que conocemos, tuvieron uno de estos momentos de choque y se agregaron todas en un supercontinent denominado Pangea que duró 100 millones de años antes de escindirse en dos continentes más pequeños: Laurasia, que contenía las masas territoriales que posteriormente formarían los continentes del hemisferio norte, y Gondwana, que dio lugar a los continentes del hemisferio sur.
Aunque nos puede parecer muy obvio dónde está el norte y dónde el sur (seguro que cuando he dicho que Laurasia contenía los futuros continentes del hemisferio norte nadie ha tenido ninguna duda de a qué continentes me refería), el campo magnético de la tierra ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, que si hubiéramos utilizado una brújula moderna en muchos momentos de la historia de la Tierra, hubiera apuntado en la dirección contraria a la que esperaríamos. Este fenómeno es el que estudia el paleomagnetismo, la rama de la ciencia que se dedica a conocer la intensidad y orientación del campo magnético de la Tierra y como se ha modificado a través del tiempo. Pero del tiempo geológico! Porque ni los continentes ni el campo magnético terrestre se modifican en cuestión de minutos, ni siquiera de años o siglos, sino que se necesitan millones de años para que el cambio se pueda apreciar.
Clásicamente, para conocer la localización geográfica de Pangea se habían utilizado técnicas paleomagnéticas. Cuando las rocas ígneas, aquellas que se han formado a partir del enfriamiento del magma, se encuentran en altas temperaturas son muy susceptibles al campo magnético que encuentran a su alrededor, y cuando se enfrían se magnetitzen de acuerdo con este campo. De esta manera, si averiguamos la edad de una roca ígnea podemos saber cómo estaba polarizada la Tierra en aquel momento, o dicho de otra manera, donde estaba el norte. Y cuando se había aplicado el paleomagnetismo al estudio de Pangea se había llegado a la conclusión de que, cuando se formó, se encontraba al norte (el nuestro!) del ecuador, y que posteriormente, durante el Jurasico, se desplazó aun más arriba.
Ahora, pero, un equipo de investigadores americanos que han estudiado las trazas del paleoviento (el viento que soplaba en aquella época) han publicado un artículo en Science afirman que los patrones que han encontrado indican que el clima del supercontinente no cambió, como habría pasado si se hubiera movido hacia al norte. Cómo puede ser? Ellos proponen diferentes alternativas: la posición de Pangea no se ha estimado correctamente utilizando el paleomagnetismo, la interpretación que se hace hoy en día de las trazas del paleoviento es incorrecta, o el control del clima durante el Jurásico funcionaba diferente de como funciona hoy en día.
Previsiblemente se necesitarán todavía muchos estudios por aclarar esta cuestión, pero seguro que algún día conoceremos hacia dónde iba el continente que pisaron los dinosaurios.
Publicado por
Anna
en
19:47
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Geologia
25/11/07
Aquí no se tira nada
Esto era un hombre tan feo, tan feo, tan feo, que cuando nació su madre no sabía si quedarse con él o con la placenta.
Si esa mujer hubiese leído el review presentado por Toda y colaboradores, a lo mejor no se habría quedado con la placenta, pero sí con el saco amniótico.
El amnios es la membrana interna del saco amniótico, contiene el famoso líquido amniótico, es de origen fetal y se compone de una serie de capas sin nervios, músculos o vasos sanguíneos; normalmente acaba en el cubo de la basura tras el parto. Pero el artículo antes mencionado ofrece un resumen de los datos experimentales más relevantes acerca del uso de la membrana amniótica y sus células derivadas en el terreno de la medicina regenerativa.
La medicina regenerativa es un nuevo campo basado en el uso de células madre para generar sustitutos biológicos o mejorar las funciones de los tejidos, y sobre todo como alternativa al transplante de órganos.
Las células derivadas del amnios tienen una habilidad de diferenciación multipotente y han atraído la atención como fuente de células madre, pues pueden diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinales que dan lugar a los tejidos del embrión: endodermo (hígado, páncreas...), mesodermo (corazón, músculo, esqueleto...), y ectodermo (células nerviosas, piel...); son poco inmunogénicas, tienen funciones antiinflamatorias y no requieren sacrificar embriones humanos, aunque después de lo que se ha leído en la (pésima) prensa española esta última semana pareciera que hasta ahora no podían conseguirse células madre sin destruir embriones, lo cierto es que desde hace tiempo se sabe que existen otras fuentes de materia prima para tener células madre (si bien no tienen exactamente las mismas carácterísticas que las células madre embrionarias, claro está; ése es el auténtico secreto de la noticia presentada recientemente).
Para que las células madre puedan utilizarse como sustitutas de un tejido se necesitan tres cosas: que conserven su capacidad de autoregeneración, que proliferen rápidamente y que puedan diferenciarse en otros tipos celulares; además hay que proveerlas de algún tipo de superfície que sirva de andamio para su proliferación y proporcionarles factores de crecimiento y de diferenciación.
Hasta ahora las células madre preferidas eran las embrionarias y las obtenidas a partir de tejidos adultos, pero ambas presentan unos problemillas que han sido poco aireados en la prensa generalista, que prefieren centrarse en los mensajes amarillistas del estilo "mañana jueves se cura el cáncer".
Por ejemplo, las células madre de adulto son difíciles de aislar y hacer crecer en el laboratorio en número suficiente como para transplantarlas a gran escala. Las células madre embrionarias, en cambio, crecen que se las pelan, hasta el punto que hay que hay que controlar su crecimiento para que no formen tumoraciones. Además requieren el sacrificio de embriones humanos (al menos hasta ahora), con las implicaciones éticas que eso conlleva.
Afortunadamente se descubrió que las células derivadas del amnios también podían diferenciarse en otros tejidos y tenían muchas ventajas. Hasta hace poco la membrana amniótica se utilizaba en lesiones de quemaduras, oftalmología y otros usos médicos. Sus propiedades antiinflamatorias hacen que los transplantes de membrana amniótica no dejen cicatriz. También tienen propiedades antiangiogénicas, antibacterianas, y generalmente no producen fuertes rechazos inmunológicos ni tumoraciones. Para aislar estas celulas basta con rasparlas mecánicamente del corion de una placenta y prepararlas para su cultivo.
Se ha comprobado que pueden diferenciarse en hepatocitos,por ejemplo, y se está investigando su uso como fuente de materia prima de células madre no hepáticas para el transplante de hígado (las células obtenidas a partir de cordón umbilical y médula ósea, por lo visto, dan algunos problemillas).
Lo mismo para cardiomiocitos: las células madre de otras procedencias aplicadas al transplante de corazón dan problemas de rechazo inmunológico, tumurogénesis, número de células requeridas y problemas éticos; las células madre del amnios podrían superar estos inconvenientes. Y se investiga en aplicarlas en el terreno de la regeneración neurológica, auditiva, pancreática o del cartílago.
Además este mismo grupo de investigación está desarrollando nuevas superficie de cultivo celular, cubiertas por un polímero basado en proteínas que permite el cultivo en capas de estas células, así como mejores maneras de conservación del amnios, más manejables que el amnios fresco congelado que se venía utilizando.
Así que el amnios no sólo constituye una fuente interesante de células madre no embrionarias sino que las células que lo componen permiten crear materiales que abren un nuevo campo en la ingeniería tisular. Al final va a resultar que no hay que tirar nada, que todo se recicla.
Publicado por
Elena Garrido
en
10:30
1 comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Células madre, Medicina
24/11/07
¿De qué habla el ministro Soria?
El problema de éstas células es conseguirlas, ya que, hasta el momento, tan sólo podíamos obtenerlas a partir de células embrionarias. Y aquí es cuando surge el problema ético. Sus amplísimas aplicaciones terapéuticas en la regneración de órganos están claras, pero para muchos (la mayoría con sotana), éstas no compensan sus implicaciones morales. Y es que la obtención de las células madre supone la destrucción del embrión.
Para evitar este debate ético, algunos investigadores, rizando un poco más el rizo de la biología molecular, se han centrado en estudiar como obtener células madre a partir de células somáticas (las células que conforman nuestro cuerpo a excepción de las células sexuales, ligeramente diferentes) de nuestro organismo adulto. Y como resultado de estas investigaciones, la prestigiosa revista Science ha publicado esta semana el trabajo de un grupo de investigadores en el que muestran como, mediante la técnica de la transferencia nuclear en células somáticas han podido reprogramar células somáticas humanas y convertirlas de nuevo en células madre con las características esenciales de las células madre embrionarias.
 De flickr.
De flickr.¿Mareados? No me extraña. Para que nos entendamos, es como si tuviéramos una pieza de mármol enorme. Esta pieza tiene multitud de posibilidades ya que, a base de paciencia y cincel, podemos convertirla en un David, en un bonito jarrón o en un modesto cenicero, que es probablemente todo lo que conseguiría yo. Los científicos dirían que esa gran pieza de mármol es pluripotente (puede convertirse en múltiples cosas). Pero a medida que vamos picando, la pieza de mármol original se va diferenciando en otra cosa y esto hace que el número de objetos que podemos crear con ella se va reduciendo. Una vez hemos acabado el proceso de diferenciación (o escultura) hemos obtenido un maravilloso cenicero de mármol. Es precioso, útil, elegante y nos soluciona uno de los regalos de las próximas navidades. Pero, ¿y si resulta que nuestra tía Margarita no quería un útil cenicero sino que prefería un David para colocar en el recibidor? Pues, para desgracia de nuestra tía, resulta que es demasiado tarde, porque una vez acabado el proceso de diferenciación ya no podemos reconvertir nuestro maravilloso cenicero en un David. O eso es lo que siempre habíamos pensado. Estos nuevos resultados muestran que estos científicos han sido capaces de reconvertir modestos ceniceros (en este caso células de piel humana) en grandes piezas de mármol con las que volver a crear todo lo que queramos (es decir, células madre pluripotentes).
¿Ciencia ficción? No, ciencia biomédica, pero digna del gran Tamariz!!
Publicado por
Cris
en
18:55
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Biología celular, Medicina
23/11/07
Cuestión de sexo
Hoy os he preparado una dosis fuerte y picante de genética. Necesita tomarse a dosis pequeñas y poco a poco, para poder apreciar bien todos sus matices. El manjar, cuanto menos, es exótico: moscas.
Las moscas, oh sorpresa, tienen dos sexos. Al igual que nosotros, su sexo viene determinado por los cromosomas sexuales. Si sus cromosomas sexuales son XX, son hembras; si tienen uno de los dos más pequeño (XY), son machos. Sí, chicos, los hombres tenemos un cromosoma más pequeñito. Convendría decirlo bien alto para apagar sandeces misóginas heredadas.
Normalmente las moscas(y los humanos) tienden a tener un 50% de descendientes de cada sexo. Sin embargo se sabe desde hace más de 75 años que determinadas poblaciones de moscas tienen muchísimas más hembras que machos. Se sabe, además, que el causante de esta desviación se encuentra en el cromosoma X. ¿Qué será, será? Un gen. O dox. Perdón. Dos, identificados por Yun Tao y colaboradores, y publicado en PLoS (aquí, aquí y comentado por P. Ferree y D. Barbash, aquí).
Hasta aquí el aperitivo. Pasemos al plato fuerte.
Analizando la población con más hijas, estos autores descubrieron una alteración del gen Nmy (Not Much Yang, cosas de los americanos), causante de esta desviación en la descendencia. Los machos que contenían un mutante no funcional de Nmy producían muchos menos hijos varones. Nmy, por tanto, es necesario para la correcta proporción de hijos e hijas. Ya tenían culpable.
Pero... oh! sorpresa. Hubo una población de moscas con el gen Nmy estropeado (deberían producir más hijas) que, sin embargo, seguía presentando proporciones normales. ¿Por qué? Volvieron a analizar los cromosomas X y vieron que éstos tenían otro gen mutado, cuya mutación lo inactivava. Lo llamaron Dox (Distorter of the X).
¿Cómo cuadrar todo ésto?
¿Alguien se atreve?
Hola, chata. ¿Comprobamos nuestras proporciones?
Publicado por
Salva
en
9:00
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Actualidad, Genética
22/11/07
Eideres.
Eider. Podría ser un armario de Ikea, o el nombre de pila del próximo fichaje del Barça, pero se trata del nombre popular de una especie de ave, Somateria mollissima.
Los eideres son patos marinos capaces, como buenos patos, de volar y zambullirse. Viven en altas latitudes del hemisferio Norte, y crían en costas y archipiélagos. Se alimentan de moluscos y crustáceos que capturan buceando en aguas marinas, para lo que están equipados con plumas hidrófugas. Las hembras se encagan de los huevos, para los que excavan nidos cerca del agua, que recubren con su plumón–unas plumas interiores más finas que creceen debajo las plumas "normales"- para aislarlos térmicamente. La palabra edredón tiene su origen en el sueco eiderdun, y es que con el plumón (dun) recogido de los nidos de eider se rellenan los originales edredones.
Eider hembra (arriba) y eider macho (debajo), de Flickr.
Las plumas de las aves son estructuras muertas que se van desgastando, de modo que deben ser renovadas regularmente. Muchas aves, como los jilgueros o los pardillos, van renovando el plumaje gradualmente, mientras otros, como los eideres que nos ocupan, lo hacen de una vez. El principal problema de perder el plumaje de golpe es que volar pasa a ser una actividad... ¡imposible! De hecho, se cree que estos patos, por su diseño corporal (con alas relativamente cortas y pesadas) tampoco podrían realitzar la renovación de sus plumas gradualmente sin perder la capacidad de vuelo, así que, ya puestos, si eres un eider y te vas a quedar sin volar un tiempo, mejor que sea poco.
Un grupo de investigadores canadienses y británicos se han propuesto dotar de sentido energético al periodo obligado sin vuelo de lls eideres en un trabajo publicado hace poco en Ecology. La creación de un nuevo plumaje supone una gran gasto energético, así que los eiders podrían tratar de compensarlo mediante un incremento en la entrada de energía (zambulléndose más y más rato para alimentarse más) o simplemente, podrían tomárselo con calma e intentar reducir su metabolismo durante este período. Muy bien. Pero ¿cómo lo han hecho? ¿Se sentaron a observarles? ¿Se lo preguntaron? Estudiar animales tan móviles en su medio y sin interferir en su comportamiento es una cosa complicadísima, que estos biólogos han planeado de forma espectacular.
Para empezar, debemos poder identificar los individuos estudiados. Como la mayoría de humanos, los aficionados a la ornitología (estudia de las aves) tienen sus vicios. Und de ellos es el anillamiento de aves, que consiste en colocarles una anilla con un código gravada en una patita. Gracias a esta “matrícula” y a las campañas de muestreo que se hacen regularmente en muchos lugares del mundo se ha logrado acumular mucha información sobre las rutas migratorias y la longevidad de gran variedad de especies. Sigamos: una veintena de eideres hembra identificadas de esta guisa fueron capturadas, pesadas, identificadas y anestesiadas para poder implantarles debajo de la piel un pequeño sensor equipado con una memoria donde cada dos segundos se registraban datos referentes a la frecuencia cardíaca y a la presión. Un año después fueron recapturadas y los sensores recuperados.
Siguiendo el registro de lls latidos del corazón de estas aves se pueden identificar los momentos en que estan volando, puesto que el corazón se acelera muy rápidamente (inicio del vuelo), se mantiene estable a frecuencias elevadas (vuelo) y se frena bastante bruscamente (aterrizaje). Además, considerando que la frecuencia cardíaca es proporcional al consumo de O2, se obtienen datos de consumo energetico diarios, que se pueden poner en relación con los mínimos diarios para desglosar el consumo en consumo basal y en consumo ligado a la actividad. Con los datos de presión podemos saber si las aves se han zambullido a buscar comida, y a qué profundidad. Un diseño experimental elegante.
sin embargo, una cosa es el diseño y otra la realidad. De las 20 hembras, fueron recuperaradas 18, cuyos sensores llevaban información completa en sólo 10 casos... ¡Parece que por un problema con las baterías! En cualquier caso, los resultados obtenidos sitúan la duración del período obligado sin vuelo en unos 36 días, y aunque la actividad de las eideres, estimada a partir de la durada y profundidad de sus buceos, no presenta diferencias claras entre este período y los períodos previo y posterior, el consumo de energía, especialmente el basal, se reduce alrededor de un 10% durante el período de muda del plumaje.
En las contingencias que, como hemos visto, pueden fastidiar el diseño experimental más pintado, se encuentra en parte el origen de otro problema, común en los estudios ecológicos: la elevada variabilidad de los datos junto con las pocas muestras finalmente disponibles impiden con cierta frecuencia llegar a conclusiones de gran robustez estadística. Aunque, bien pensado, tal vez genere también una actitud prudente con respecto a los resultados obtenidos que sería deseable en otros campos de la investigación biológica.
Publicado por
Albert
en
12:34
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Ecología
21/11/07
El enigma de Fermat
Título: El enigma de Fermat
Autor: Simon Singh
Editorial: Planeta
Colección: Documento
Precio: 17€ (8€ en edición de Bolsillo)
Páginas: 301
«El enigma de Fermat» es un libro matemático, histórico y coral. Podría verse como una sucesión de vidas cruzadas con un denominador común: la anotación más famosa de Fermat.
Simon Singh consigue crear una historia novelada de la resolución (nada simple, por cierto) de «el» enigma matemático. Por sus páginas desfilan distintos personajes y destinos, conjugados con las explicaciones necesarias para entender la importancia de cada uno de ellos. Sirve de hilo conductor, la historia de Wiles, el conclusor.
En un principio, leerse un libro grande sobre matemáticas puede asustar, pero Singh consigue solventar este miedo mediante explicaciones didácticas y amenas cuando se debe y puede explicar una fórmula matemática; y con explicaciones más superficiales para aquellos problemas que se muestran increíblemente complejos. Y todo esto sin perder nunca el estilo práctico y de fácil lectura del autor. Altamente recomendable.
Publicado por
Salva
en
22:13
0
comentarios
![]()
Etiquetas: Lecturas recomendadas